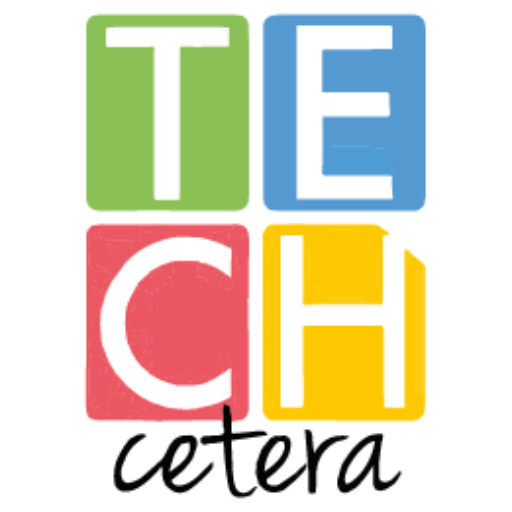Ya no se puede ser “feo”. Esta prohibido mostrarse precisamente como uno es: normal, simple y genuinamente ridículo. Ahora es una obligación moral filtrar y editar nuestra propia imagen; instagram para la foto de domingo comprando el pan; Nikkon y Cannon para los tragos de calentamiento en la casa antes de la rumba en la T; la torre Eiffel para la foto de perfil. Las redes sociales nos han hecho “famosos” (o al menos así lo creemos), y como famosos debemos actuar, aparentar y gastar. No sólo la comida o la ropa son objetos de consumo, sino que nosotros mismos nos hemos convertido en “cuerpos consumibles” (y por lo tanto, una vez gastados, en residuos despreciables). Así, ya no es la persona de carne y hueso la que importa, tampoco sus sensibilidades, miserias y alegrías existenciales; en nuestro mundo digital/contemporáneo, es la imagen que se construye en Facebook, Twitter y YouTube lo que verdaderamente deviene importante.
Ya no se puede ser “feo”. Esta prohibido mostrarse precisamente como uno es: normal, simple y genuinamente ridículo. Ahora es una obligación moral filtrar y editar nuestra propia imagen; instagram para la foto de domingo comprando el pan; Nikkon y Cannon para los tragos de calentamiento en la casa antes de la rumba en la T; la torre Eiffel para la foto de perfil. Las redes sociales nos han hecho “famosos” (o al menos así lo creemos), y como famosos debemos actuar, aparentar y gastar. No sólo la comida o la ropa son objetos de consumo, sino que nosotros mismos nos hemos convertido en “cuerpos consumibles” (y por lo tanto, una vez gastados, en residuos despreciables). Así, ya no es la persona de carne y hueso la que importa, tampoco sus sensibilidades, miserias y alegrías existenciales; en nuestro mundo digital/contemporáneo, es la imagen que se construye en Facebook, Twitter y YouTube lo que verdaderamente deviene importante.
Vivimos en un mundo que se imagina más en el Internet que en las interacciones persona a persona; y nosotros mismos preferimos presentarnos en la forma de bits y bytes, que en el tradicional saludo de mano. Pero esto no es coincidencia; resulta infinitamente más sencillo mostrarse “deseable” a través de una cuenta en Facebook – donde se controla la apariencia, expresiones e incluso los “orígenes” -, que a través del propio cuerpo sensible, palpable y sudoroso. En este sentido, debemos repensar las redes sociales desde las sensibilidades y deseos que evocan y reflejan, pues no hablamos aquí de simples tecnologías “neutras” que sirven para acércanos más y facilitar la comunicación y expresividad humana (todo lo contrario es lo que sucede, por ejemplo, con el creciente número de adolescentes que se suicidan como resultado del cyber-bullying), sino que nos enfrentamos al siempre complejo problema de comprender cómo la tecnología es un reflejo de nosotros mismos y de nuestros propios deseos reprimidos.
Gastamos horas revisando el número de likes en nuestro último estado publicado; releyendo – una y otra vez – los mismos comentarios sobre las mismas fotos (que a propósito siempre nos muestran estrenando algo: ropa, paisaje, amigos, etc); o contando los nuevos seguidores y subscriptores en Twitter y YouTube. Nos rompemos la cabeza cuando le escribimos a alguien y aparece ese abominable mensaje que confirma que la persona ya nos leyó pero no ha querido contestar. Nos desesperamos cuando es viernes y a las 5 pm aún no hay plan ni por Messenger, ni por Facebook, ni por Whatsapp. Y constantemente editamos o borramos nuestras publicaciones con el ánimo de mostrarnos siempre “perfectamente” inteligentes y originales. Así, debemos cuestionarnos acerca de sí todo esto es mera coincidencia o de sí es consecuencia de una serie de comportamientos y concepciones sociales más profundas.
Alguna vez dije que las redes sociales son un placer voyerista; me parece, no obstante, que hay que dar la vuelta a dicha idea y reformularla; es decir, no hablamos del placer de ver, sino de ser vistos. Las redes sociales son predominantemente un placer exhibicionista. Y desde esta perspectiva están reflejando nuestro deseo reprimido de ser famosos, bellos, deseados y alabados. Aquí el problema es que se nos prometió (o nos prometimos?) más de lo que se nos ha dado y de lo que posiblemente podemos llegar a conseguir. Pareciera que se nos hace imposible comprender que la vida no es simplemente una orgia en la cual vivimos ebrios de goce, en un constante éxtasis sexual, y donde las cosas suceden simplemente con desearlas y pensarlas “positivamente”. Se nos olvida que nuestras nociones de belleza y felicidad no son absolutos universales sino productos culturales dinámicos (cada vez más, construidos en el universo simbólico del Internet); que la gran mayoría de nosotros nunca seremos multimillonarios del Silicon Valley o modelos de Victoria Secret; que no somos máquinas de consumo insaciable; que el exceso de deseo implica un desgaste depresivo; y que la imperfección es probablemente la condición humana más valiosa.
Urge repensar nuestra relación y obsesión con las redes sociales; particularmente considerando las cada vez mayores demandas estéticas y materiales a las que estamos sujetos en nuestra vida cotidiana. La noche de viernes se nos convirtió en ese momento en el que soy todo lo que no fui durante el resto de la semana (un trabajador asalariado incapaz de tomar sus propias decisiones y pagar su propio arriendo por andar gastando en buena rumba, buena ropa y buena tecnología); la marca del celular se convirtió en la credencial de que sí valemos algo; las fotos de viaje por Europa (siempre publicadas en Twitter o Facebook) en prueba de que sí tenemos cultura; el número de re-tweets, likes y suscriptores en comprobante de que sí hay amigos.
Yo creo que debemos cuestionarnos acerca de la supuesta necesidad de tener que mostrarlo todo, vivirlo todo, y serlo todo (posibilidad impensable antes del Internet). Disfrutar de lo simple y de lo que somos, tal cual somos. Yo digo: está bien que no me dejen entrar en Andres DC, ni en la mayoría de los sitios “decentes” de rumba en Bogotá. Yo digo: ser pobre y ser feo es también una opción válida de vida, tal vez más miserable, pero siempre más liberadora.